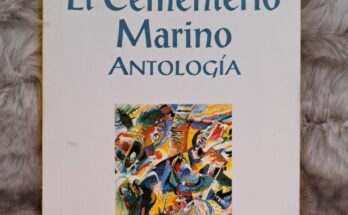CUENTO
POR GABRIEL CARTAYA
Es como si la noche de entonces hubiera caído con todo su misterio sobre mi cabeza. La última punta del atardecer me atrapó en la carretera que se alargaba por la orilla de la costa. Viajaba en automóvil acompañado de mis canciones preferidas, graduadas a media voz en el control del volumen de la cassetera. Era la música de la década prodigiosa, quedada para siempre: Fórmula V, Los Mustang, Los Bravos, Los Diablos, de los grupos españoles. En inglés, Los Rolling Stone, Los Jackson Five, pero nada como Los Beatles, angélicamente revoltosos. Juan y Junior cuando se habla de dúos y en los solistas hondos, Joan Manuel Serrat, Cortés, Perales. Claro que al enamorar bailando, nadie como Roberto Carlos, Julio Iglesias, hasta la sentimentalera de Nelson Need. Había cassetes para llegar al Más Allá con el espíritu en pie. La carretera estaba desierta y ningún artefacto rodaba en dirección contraria. Los puebluchos orilleros iban quedando atrás, continuados de cañas de caguazo, árboles, matojo, postes con el tendido eléctrico y escasos sembradíos de los que regresaban, con la vergüenza en pie, los más viejos de las barriadas.
En la cuarta canción ya tenía bien crecida la nostalgia de Rosa Linda, reimantada la fuerza con que la amé, pero se precipitó hasta la opresión cuando el primer pedazo de mar cruzó a mi lado y las olas cantaron a mi oído, devoto eterno de su embrujo. Más nunca el mar pudo nadar sin ella. Había sido en la playa Colorada el desvirgamiento, el día 14 de febrero de más luz que hizo el Creador, confundiéndose el hilillo rojo derramado del himen, con el verde de algas y los rayos de sol, para que ningún ojo de marrajo costero pudiera adivinarnos.
En el carro revivía tan buena estrella, rodando a la misma velocidad que los recuerdos, con las ventanillas abiertas para que el aire refrescara las ganas que no me habrían vaciado diez reencarnaciones. La acomodaba en el espectro, palpitante, agradeciendo que entrara salpicada de agua salada y de canciones a cada poro de la memoria alborotada.
El carro avanzaba guiado por las manos abandonadas a la buena de Dios, porque el sentido común ya no intervenía en el ejercicio de la conducción. El instinto hacia girar el volante en las curvas, oprimir el acelerador en las rectas, atender por inercia el retrovisor. Mientras, el espacio cerebral se iba llenando de cada minúsculo rincón de su cuerpo, viajando entre canción y canción por la extensión de mujer que más haya explorado.
Fue el éxtasis de revivir quien demoró a mis ojos la visión de los delanteros, que en una motocicleta llevaban un kilómetro de ventaja. No había reparado en esa compañía, absorbido por la idea de dónde andarás ahora, Rosa Linda; por la obsesión de un tiempo interminable en las mejores noches del hotel compartido, hasta que un timonazo la sacó desnuda del asiento, esfumándose en el parabrisas, en una curva donde el automóvil entró sin conducción. El destello de realidad, vuelto a una recta, alcanzó para ver a los dos viajeros de la moto. En ese instante, nadaba en la cinta magnetofónica el desconsuelo de Aznavour: quién, cuando yo me vaya, llegará a tu playa, un anochecer… y el tormento por la identidad de quién, cuando yo me ausente, va a cruzar el puente, que mandé a cerrar, mientras ella seguía como un cascabel, como la de mi recuerdo, la de los cabellos blondos y ojos verdes que de repente, desechando alucinaciones, identificaba en la realidad de una moto indefensa, con las mismas piernas de Rosa Linda abiertas, para que sus nalgas de Diosa se acomodaran fuera de mí, y las mismas manos de inventarme masajes paradisíacos hasta el príapo, sujetándose en la siete costillas del que vino a cruzar el puente.
Entonces empecé a sentir una sensación extraña en mi interior, totalmente desconocida y aniquilante. Hice una inclinación hacia la derecha para que el espejo retrovisor ocupara todo el rostro y pudiera alertarme; vi, con espanto, unos ojos desmesuradamente fijos y una mirada demencial. Una idea terrible debió asaltar mi neurona más débil y avanzar por los eslabones extraviados del entendimiento. Todo el cuerpo lo sentí transformado por el mandato irracional que cobró hechura en alguna región de mi inconciencia. Una risa empedrada se desbordó por las ventanillas, desgranándose hacia unas olas revueltas que intentaban ocultar los residuos enrojecidos del sol, como si una dentellada de escualo le ensangrentara el último soplo de luz.
Al pasar frente a un bosque de pinos, ella giró la cabeza y quedó absorta, mirando con ensoñación la esbeltez simétrica de árboles cuyos pariguales nos habían cobijado más de una vez, día y noche, cuando hacíamos el amor sobre el colchón de hijos broncos que crujían haciéndose pedazos debajo de las ansias. ¿Recordará? Recordará. Pero la salvación se perdió en la brusquedad con que completó los noventa grados para que la mirada verde, atolondrada, se fijara en mis ojos enloquecidos donde esta metida de cuerpo entero. Retiró, como mordida, las manos de aquel abdomen y al alzarlas sin rumbo, vi la intensidad recurvadora de la tormenta cohabitada. ¡Mira para adelante!, grité, desesperado por la irracionalidad del impulso que sentía crecer dentro, tan enfermizo como incontrolable, ¿Puede el amor matar? ¡Que mires para adelante! Y ella, en el limbo, con el verde de los ojos nublándome la vista, y el azul del mar ennegrecido, y los Pasteles Verdes llorando un amor lejano, y ella allí, allí, como si nada. ¡Te amo, coño! fue el último grito del egoísmo atosigado, el instinto mórbido con que el pie derecho aplastó el acelerador. El estridor me sacudió hasta el fondo de los oídos, cuando mis tímpanos se adhirieron a un ensartijo de cuerpo en el pandemónium de un rock and roll.
El dolor de cabeza me obligó a pisar los frenos. Ya había oscurecido totalmente y una brisa del norte cantaba serenidad. Prendí un cigarro y halé con ganas, mientras me apretaba la frente intentando llevarla a su lugar. El cassette había finalizado y no sentí deseos de cambiarlo, como si clausurara con la música el espacio donde ella, Rosa Linda, vivió hasta el instante en que todo fue sombras. Entonces vi en el retrovisor la luz de un foco acercándose y el intermitente indicador. Respiré hondo cuando pasaron, acompañados de los buenos espíritus que en el minuto endiablado de mi vida, obraron el giro hacia la izquierda.