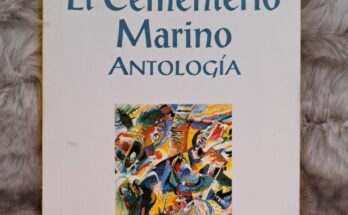Por Marta Rebón
Abril 5, 2017
*Elizabeth Bishop la poeta que nos enseñó a perder
En 1951, a la edad de 40 años, la poeta norteamericana Elizabeth Bishop (Worcester, Massachusetts, 8 de febrero de 1911 – Boston, 6 de octubre de 1979) parte desde Nueva York en un carguero con el deseo de dar la vuelta al mundo. No es una simple turista en busca de placeres e inspiración. Al expatriarse, anhela soltar lastre, zafarse de un pesado fardo lleno de episodios de depresión y alcoholismo, alternados con fuertes ataques de asma y brotes de eccemas, que amenaza con truncar su carrera como escritora. La competitiva escena literaria neoyorquina, sumada a la soledad que allí la invade, choca con su extremada timidez y fragilidad emocional marcadas por la ausencia de un padre que, muerto prematuramente, no alcanzó a presenciar su primer cumpleaños y de una madre que, hundida por el dolor, no tardó en ser internada en un manicomio y desaparecer por completo de su vida.
A partir de entonces, Elizabeth se quedará a veces a cargo de la familia paterna y otras de la materna, sin llegar a encontrar el calor de un verdadero hogar. De hecho, cuando vive con las hermanas de su madre, su “sádico” tío la somete a unos abusos que solo confesará décadas más tarde a su psiquiatra, como se desvela en A Miracle for Breakfast, la reciente biografía de Megan Marshall. No es de extrañar que, en una entrevista a The Paris Review, Bishop confesara que de niña se sentía como una invitada. “Creo que siempre me he sentido así”, decía. Marshall, aspirante a joven poeta y exalumna suya en Harvard en 1976, cuenta por correo electrónico que Bishop “no creía que se pueda enseñar a escribir y decía que los poemas, en su caso, empezaban como un misterio y una sorpresa y que los llevaba a término a base de gran esfuerzo y arduo trabajo”.
El buque SS Bowplate, cuyo destino era Tierra de Fuego, hace su primera escala en el puerto brasileño de Santos, y la escritora la aprovecha para visitar en Río de Janeiro a una compatriota y a su pareja, María Carlota Costallat de Macedo Soares, con quienes había coincidido cuatro años antes en Manhattan. El viaje toma entonces una dirección imprevista: obligada a guardar cama durante semanas por una intoxicación virulenta, acabará por quedarse más de quince años en Brasil. Su anfitriona, a quien todos llaman Lota, había nacido en París y era hija de un magnate de la prensa carioca. Cosmopolita e implicada en la vida cultural y política de su país, le abre de par en par las puertas de su impresionante hacienda Samambaia (helecho gigante) en Petrópolis, 70 kilómetros al norte de Río de Janeiro. Cuando se estrecha la relación entre ambas, Costallat, arquitecta y paisajista autodidacta, manda edificar expresamente un estudio para la poeta. Suspendido en el aire como un mirador de cristal, se alza de espaldas a la casa, ajeno al trajín doméstico y arrullado por las aguas de un riachuelo.
El escritor Michael Sledge reconstruye en Cuanto más te debo (Vaso Roto, 2016) la relación sentimental entre las dos mujeres. Una historia vivida con intensidad y con desenlace trágico: Lota murió por una sobredosis –no se sabe si accidental– en una visita a su ya examante en Nueva York, en 1967. Durante los 14 años de vida en común, la escritora crea piezas memorables en prosa en las que recupera, por ejemplo, los ecos de su difícil infancia en Nueva Escocia (Canadá) y Massachusetts; publica su segundo poemario, Una fría primavera, premio Pulitzer en 1956, y concibe un tercero, Cuestiones de viaje (1965), en el que lanza esta pregunta: “¿Es falta de imaginación lo que nos obliga a venir / a lugares imaginados, en vez de quedarnos en casa?”. La paisajista carioca, por su parte, trabaja, infatigable, durante los últimos años de su relación, para dar a su ciudad el imponente Parque del Flamenco: un proyecto agotador que se cobrará un alto precio personal.
“Su escritura era una labor tan rigurosa que llevar un poema a un punto aceptable podía llevarle años”, decía de ella el escritor Michael Sledge.
Todo lo que Costallat tiene de expansiva y segura lo tiene Bishop de tímida e introspectiva, pero en la combinación de esos polos opuestos surge un vínculo que transformará la vida y la obra de ambas. Para Bishop supuso echar raíces por primera vez en un lugar y permitirse ser merecedora del amor de alguien: “A veces parece que solo las personas inteligentes son lo suficientemente estúpidas para enamorarse y que solo las estúpidas son lo suficientemente inteligentes para dejarse amar”, escribió en un cuaderno. Cuando sus caminos se cruzan -definitivamente, Bishop ya había publicado un primer poemario, Norte y Sur. Sledge apunta que su “escritura era una labor tan rigurosa que llevar un poema a un punto aceptable podía llevarle años”.
Más que crear un mundo, como hacen muchos poetas, Bishop describe con sobriedad el que ve, sin ceder nunca al sentimentalismo, que detestaba, y parece animar sosegadamente al lector a observarlo más de cerca. La suya es una poesía de la percepción en la que las palabras transmiten una verdad transitoria, nunca absoluta, sin explayarse en confesiones ni verter sentencias categóricas. En su obra confluyen extrañamente lo impersonal con lo íntimo. Bishop rehuía las etiquetas, cualesquiera que fueran: mujer, lesbiana, modernista o norteamericana. Su docena de relatos y sus cuatro poemarios, uno por década desde que debutara, dan buena cuenta de la exigencia con la que afrontaba cada composición.
Megan Marshall, su biógrafa, cree que la popularidad de la escritora no dejará de crecer y menciona, entre otros ejemplos, la reciente obra de teatro de Sarah Ruhl, Dear Elizabeth, que condensa 800 páginas de relación epistolar entre Bishop y el también poeta Robert Lowell. En uno de sus mejores poemas, Bishop nos recuerda algo tan simple, a la vez que esencial, como que vivir es aprender a conjugar el verbo perder:
“Pierde algo cada día. Acepta el sobresalto
de las llaves perdidas, de la hora malgastada.
No es difícil dominar el arte de perder”.
Marshall subraya que Bishop “nos muestra que la pérdida es una experiencia universal, y al escribir tan bien sobre este tema consigue crear, paradójicamente, algo que perdura”. Añade que la poeta era amante del español, lengua que aprendió de adulta y a la cual se sentía unida “desde que pasó varios meses, durante la II Guerra ¬Mundial, en México, donde conoció a Pablo Neruda y que fue entonces cuando debió de saber de la existencia del poeta Miguel Hernández, cuya Elegía intentó traducir en 1970, y que sin duda influyó en la composición de su inmortal Un arte, su elegía”.
* Elizabeth Bishop fue una poeta estadounidense, distinguida como poetisa laureada de los Estados Unidos y Premio Pulitzer de poesía en 1956. Elizabeth Bishop solo publicó cien poemas durante su vida. Octavio Paz dijo que su poesía es una lección en “la enorme fuerza de la reticencia”.
Un arte
El arte de perder se domina fácilmente;
tantas cosas parecen decididas a extraviarse
que su pérdida no es ningún desastre.
Pierde algo cada día. Acepta la angustia
de las llaves perdidas, de las horas derrochadas en vano.
El arte de perder se domina fácilmente.
Después entrénate en perder más lejos, en perder más rápido:
lugares y nombres, los sitios a los que pensabas viajar.
Ninguna de esas pérdidas ocasionará el desastre.
Perdí el reloj de mi madre. Y mira, se me fue
la última o la penúltima de mis tres casas amadas.
El arte de perder se domina fácilmente.
Perdí dos ciudades, dos hermosas ciudades. Y aún más:
algunos reinos que tenía, dos ríos, un continente.
Los extraño, pero no fue un desastre.
Incluso al perderte (la voz bromista, el gesto
que amo) no habré mentido. Es indudable
que el arte de perder se domina fácilmente,
así parezca (¡escríbelo!) un desastre.
The Map
Land lies in water; it is shadowed green.
Shadows, or are they shallows, at its edges
showing the line of long sea-weeded ledges
where weeds hang to the simple blue from green.
Or does the land lean down to lift the sea from under,
drawing it unperturbed around itself?
Along the fine tan sandy shelf
is the land tugging at the sea from under?
The shadow of Newfoundland lies flat and still.
Labrador’s yellow, where the moony Eskimo
has oiled it. We can stroke these lovely bays,
under a glass as if they were expected to blossom,
or as if to provide a clean cage for invisible fish.
The names of seashore towns run out to sea,
the names of cities cross the neighboring mountains
-the printer here experiencing the same excitement
as when emotion too far exceeds its cause.
These peninsulas take the water between thumb and finger
like women feeling for the smoothness of yard-goods.
Mapped waters are more quiet than the land is,
lending the land their waves’ own conformation:
and Norway’s hare runs south in agitation,
profiles investigate the sea, where land is.
Are they assigned, or can the countries pick their colors?
-What suits the character or the native waters best.
Topography displays no favorites; North’s as near as West.
More delicate than the historians’ are the map-makers’ colors.
— From North and South, 1946
A Miracle for Breakfast
At six o’clock we were waiting for coffee,
waiting for coffee and the charitable crumb
that was going to be served from a certain balcony
— like kings of old, or like a miracle.
It was still dark. One foot of the sun
steadied itself on a long ripple in the river.
The first ferry of the day had just crossed the river.
It was so cold we hoped that the coffee
would be very hot, seeing that the sun
was not going to warm us; and that the crumb
would be a loaf each, buttered, by a miracle.
At seven a man stepped out on the balcony.
He stood for a minute alone on the balcony
looking over our heads toward the river.
A servant handed him the makings of a miracle,
consisting of one lone cup of coffee
and one roll, which he proceeded to crumb,
his head, so to speak, in the clouds–along with the sun.
Was the man crazy? What under the sun
was he trying to do, up there on his balcony!
Each man received one rather hard crumb,
which some flicked scornfully into the river,
and, in a cup, one drop of the coffee.
Some of us stood around, waiting for the miracle.
I can tell what I saw next; it was not a miracle.
A beautiful villa stood in the sun
and from its doors came the smell of hot coffee.
In front, a baroque white plaster balcony
added by birds, who nest along the river,
— I saw it with one eye close to the crumb–
and galleries and marble chambers. My crumb
my mansion, made for me by a miracle,
through ages, by insects, birds, and the river
working the stone. Every day, in the sun,
at breakfast time I sit on my balcony
with my feet up, and drink gallons of coffee.
We licked up the crumb and swallowed the coffee.
A window across the river caught the sun
as if the miracle were working, on the wrong balcony.