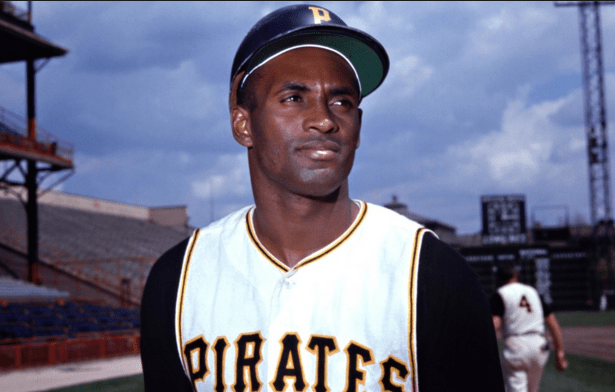Por: Horacio Peña
I
Yo no pude conocerlo
cuando vino a Nicaragua
en noviembre
con motivo de la Vigésima Serie Mundial de Base-Ball Amateur,
-Nicaragua Amiga 1972-
pero como todo el mundo
yo también había pronunciado su nombre
y visto su rostro en todas las revistas:
Time, Newsweek, Life, Look, Sports Illustrated,
su rostro llevado por las agencias noticiosas
a todos los periódicos:
Roberto Clemente
con el bate al hombro
-belleza, energía, fuerza
en la inmovilidad de la espera-
mientras venia el lanzamiento,
y luego ese golpe duro, seco,
que hacía resonar la pelota
-hasta en la radio y en la televisión
podía oírse ese chocar de la pelota que tenía Clemente-
golpe seco, rápido,
que agrandaba las ondas sonoras
y anunciaba el hit.
Ese resonar de la pelota
en el corazón de la multitud
en medio del gran silencio,
que hacía viajar la pelota más allá de las cercas
que marcaban los cuatrocientos
o los cuatrocientos cincuenta pies,
la pelota en su viaje más allá de la distancia
más allá de las estrellas
saliéndose de la vida de Roberto Clemente.
O bien su fotografía transmitida por los teletipos
mientras fildeaba en las profundidades
-ahí donde se muere,
se nace y se renace una y otra vez-
en las profundidades del tiempo
y de la historia que ya tenía un espacio para él,
fildeando como sólo Clemente podía hacerlo
moviéndose con su inmensa gracia griega
-gracia griega al lanzar el discóbolo
o bien la jabalina-
gracia y fuerza que siempre estaban presentes
en cualquiera de los innumerables juegos
en que sabían ejercitarse los helenos,
moviéndose con esa precisión y energía
que sólo encontramos en los grandes héroes del base-ball
-Ty Cobb, Lou Gehrig-
que son ya nombres míticos, legendarios,
como lo es también el nombre de Roberto Clemente,
que desde hacía ya mucho tiempo había entrado
en la historia del deporte
-en los anales del Deporte Rey-
ocupando un lugar entre los inmortales
que hacían sitio para que entrara Clemente
y se sentara
o estuviera de pie en medio de todos ellos
una conversación
un encuentro entre inmortales
-el ágora,
el estadio ya sin límites,
donde no hay cercas ni fronteras-
el gran Baby Ruth, y Di Maggio,
y Jackie Robinson,
su hermano de color,
todos los dioses haciendo sitio
para recibir al nuevo visitante:
Roberto Clemente.
II
Ya desde su tiempo de niño o de muchacho
-ocho, diez, doce años-
allá en su tierra de Puerto Rico
-una isla en el sol,
una isla griega con arena dulce al cuerpo-
el Clemente niño
era acompañado por esa gracia y esa fuerza
que más tarde deslumbraría a la multitud
de las Grandes Ligas,
a los ochenta o cien mil fanáticos
que contendrían el aliento
mientras
Clemente comenzaba a correr
a desprenderse de las profundidades
-belleza, energía y fuerza
en pleno
interminable movimiento-,
desprendiéndose del center-field o del right-field
como se desprende una luz del cielo
en una noche de verano
-luminoso, ardiente-
desprendiéndose
para perseguir un batazo
que parecía irse de doble o de triple,
o de home-run,
pero Clemente surgía,
aparecía ahí donde nadie lo esperaba,
corría con una enorme precisión
para capturar,
para robarse luego ese batazo
y robarse también el aplauso enloquecido
de los fanáticos,
-aun los del equipo contrario
que sabían reconocer
la gran,
la increíble jugada de Clemente-
-ver para créerlo-.
Ya desde niño era la estrella del barrio,
porque en él se encontraban y renovaban los atletas griegos,
crecían con él,
lo acompañaban desde que corría
bajo el cielo de su patria,
todas las bases,
deslizándose
arrastrándose
levantando el polvo de la primera o de la segunda
y robándose también el home,
llegando mucho antes que la pelota entrara al guante
del asombrado catcher
que veía pasar al relámpago llamado Clemente,
sin esforzarse
con esa agilidad y gracia y belleza
que deslumbraba a todos,
porque el Clemente niño
ya tenía todas esas cualidades
y más que cualidades,
virtudes,
que harían de él un verdadero campeón.
Y los ocho, diez, doce años de Clemente
perfeccionándose con el juego de todos los días
-en la escuela o al salir de la escuela,
los sábados, los domingos,
desde el lucero del alba
hasta el lucero de la noche-
porque el músculo como el intelecto
tiene que ejercitarse constantemente
-esto lo sabían los filósofos y los atletas griegos-.
Y el deporte es un arte y una ciencia
el base-ball un duro ejercicio
del cuerpo y de la mente:
la rápida y sabia decisión en el momento preciso
sin pérdida de tiempo,
evitando el divagar,
y una dura, férrea disciplina
-ascetismo de monje medieval-
y así conservar el cuerpo:
listo para fildear en las profundidades
con el milagro de la pierna
y el pie firme sobre la tierra,
-pero veloz, en el aire, en vuelo,
sin parecer que tocara el suelo-
como describe Homero el juego de los feacios,
y tener siempre el brazo de hierro
-o de oro-
para detener al agresivo corredor en el avance de las bases.
Todo esto lo sabía el Clemente niño
-la estrella del barrio, de la escuela-
que más tarde sería el héroe de su pueblo
el héroe del sentir mediterráneo y latino.
III
En el país del águila
-águila de hierro y de cemento-
en las Grandes Ligas
y para todo el mundo
era algo más que el jugador puertorriqueño
que vestía la franela de “Los Piratas de Pittsburg”,
porque él llevaba al país del águila
lo mediterráneo y lo latino,
y también lo otro
-la historia y la cultura negra
heredada por la sangre y la vida de Clemente-.
Y de la misma manera que Rubén Darío
llevaba su sangre indígena
-con orgullo y bizarría-
así también Clemente
con orgullo y bizarría
llevaba su ser y sentir lo negro.
Cuando jugaba
no tan sólo estaba sobre la grama
el muchacho de Puerto Rico
sino que toda américa se movía en el terreno
-desde el Rio Bravo hasta la Tierra del Fuego-
y también todas las islas,
podían verse
sentirse detrás de la figura de Clemente,
porque él era la voz y el ansia de muchos pueblos.
Rubén Darío
a fuerza de ser nicaragüense
deja de serlo y se convierte en símbolo,
así Clemente,
a fuerza y gracia de ser puertorriqueño
deja de serlo
y se hace símbolo viviente
templo
torre
columna de eterno fuego de todo un continente.
Toda Latinoamérica
siguiendo la jugada
a la expectativa de lo que haría Clemente,
llenando
rebalsando
todos los estadios
y admirar el engarce de una pelota
que parecía irse fuera del tiempo y del espacio
-el tiempo es fuego y el espacio hielo-
o admirar ese potente darse vueltas
o tirarle a la pelota que tenía
este Orfeo negro
este Midas incomparable
que todo lance
jugada
o movimiento
transformaba en asombroso júbilo.
Desde Puerto Rico
-una isla hecha de luz y armonía-
en el viento que nunca duerme
en el río sin fin,
río hasta el fin,
llegó Clemente
como antes llegó Darío,
Darío,
que renovó las antiguas glorias
y el esplendor indígena
-Nezahualcóyotl, Tikal, Palenque-
como Clemente renovaba
la perfección y el equilibrio
de los héroes y atletas griegos
-Fidépedes
y la sagrada hazaña del Maratón-.
Porque los dos están ahí
para decir al mundo
que en el deporte, las artes, las letras y las ciencias
-y donde quiera que esté el hombre-
Latinoamérica quiere hacerse oír,
porque tiene su propio canto
y una antigua palabra renovada.
En el viento que nunca duerme
en el rio sin fin,
rio hasta el fin,
llegó Clemente
y llegó Darío,
de la misma manera que hoy siguen llegando
todos sus atletas
como siguen y seguirán llegando
sus poetas, pintores,
novelistas, pensadores,
para dar a conocer esa Latinoamérica
que no termina de hacerse todavía
y de la cual Clemente y Darío
son
templo
torre
columna de eterno fuego.
IV
Y los batazos largos, tendidos,
de Roberto Clemente,
llenos de su vida y de su sueño,
batazos largos, interminables,
que se perdían bajo el cielo azul
que se comenzaban a seguir con la mirada
y que luego se perdían para siempre,
batazos largos
que eran como el Alfa y el Omega
-sin principio ni fin-
o tal vez, más bien,
Todo el principio y Todo el Fin,
que describían mientras se elevaban en el aire
una multitud de brillantes formas
de ensueños que no terminaban nunca.
Toda la vida y la experiencia de Clemente
que se iban detrás de los batazos,
vida corta, breve
-cuando se recuerdan sus treinta y ocho años
no se puede contener el llanto-.
Pero vida rica en amor para los otros,
abundante
rebosante de amor,
porque Clemente repartía a manos llenas
su vida y su corazón entre todos.
En su casa.
-en su Puerto Rico-
las puertas siempre estaban abiertas de par en par
abiertas al sol, a la esperanza,
a toda la gente que subía
a solicitar favores,
a pedir que les ayudara a solucionar cualquier problema
como conseguir algún trabajo
cancelar alguna deuda
pagar o comprar alguna casa
una parcela de terreno para sembrar o para vivir.
Clemente recibiendo a todo el mundo,
su casa sin cerrarse un solo momento
-como no se cierran los ojos del padre
sobre la cuna del hijo-,
para que todos los que buscaban a Clemente,
pudieran entrar por ella.
Así era él,
con su corazón en la mano a cada instante,
repartiéndolo
haciéndolo más grande siempre
a fuerza de darlo
de repartirlo
entre los que conocía y los que no conocía.
Pero no esperaba que subieran
sino que bajaba,
bajaba a todos los caminos
-caminos en el aire, en la tierra y en el mar-
para ofrecerse él
-su pan y su vino-.
Y daba generosamente
sin fijarse ni en el rostro ni en el nombre,
sin esperar ninguna recompensa,
que es la mejor y única forma de dar
y de darse a todos los demás.
Así era Clemente,
con su rebosante corazón
que no se le alcanzaba
que se le iban quedando
demasiado grande en el entregarse
-sacerdote-,
oficiante de ese profundo misterio que todavia desconcierta:
“El que halla su vida la perderá,
y el que pierde su vida por causa mía,
la hallará”,
porque su frase
“Cuando uno se va a morir, se muere”
en contestación a los que le prevenían sobre el vuelo
pidiéndole posponer el viaje
-un avión en malas condiciones,
viejo, sobrecargado, inseguro-
no era ciego fatalismo
sino el hondo sentir cristiano
de la vida y de la muerte.
Quien lo vio
quien ha oído hablar de él
-y quién que es no sabe de Clemente-
ya no lo puede olvidar.
V
La leyenda se fue haciendo poco a poco
juego a juego
y temporada a temporada.
“Roberto Walker Clemente
es el más grande jugador que haya visto”,
dijeron más de una vez
los managers del equipo contrario
-tanto de la Liga Nacional como de la Americana-.
A pesar de sus dolores de espaldas
de sus huesos dislocados
de sus huesos rotos
“Señor de las Penas y Dolores”
lo llamaban
“Mr. Aches and Pains”,
Clemente mientras más enfermo estaba
mientras más sufría por su insomnio,
mejor fildeaba
y corría
y bateaba.
“Si Clemente puede caminar,
afirmaba Tommy Agee, puede hitear”,
y así era.
Levantando la llama encendida de su cuerpo
-todo un continente-
se ponía la franela
y salía al terreno.
A la ofensiva y a la defensiva era inigualable.
No me dejo llevar ni por su muerte
ni por su amor de todo un pueblo hacia él,
ahí están sus récords que no me dejarán mentir,
sus averajes
sus títulos ganados
su participación en todas las temporadas regulares
y en los Juegos de Estrellas
ahí están sus doce Guantes de Oro
-a él que tenía un inmenso corazón de oro-
ganados por su gran fildeo.
Donde lo pusieran
se desempeñaba siempre con una impecable maestría
-maestría y amor de artesano medieval por su trabajo
que busca infatigable la perfección,
ahí están las catedrales y los cristos-,
y así
ya fuera en los jardines, la intermedia o la antesala,
era la inspiración y el alma de su equipo
-la inspiración y el alma de su pueblo-.
Y luego sus campeonatos de bateo
conseguidos año tras año
en 1961
y más tarde en 1964,
y nuevamente,
para que no quedara ninguna duda,
en 1965
y también
para afirmarse y ser definitivamente él
en 1967,
todos estos años campeón de la Liga Nacional
con un averaje de más de los trescientos puntos.
Sobre el plato
desconcertaba por completo a todos los pitcheres
que no sabían ya cómo lanzarle,
porque la seña de pitcher a catcher
y de catcher a pitcher
era descifrada
descubierta en su oscuro significado
y el lanzamiento,
la pelota hacia fuera o hacia adentro
muy baja o muy alta
se encontraba con el ojo y el bate de Clemente
y el hit
-sencillo, doble triple o home-run-
no dejaba de producirse.
Hablo de sus récords en el base-ball
récords que no son inventados
sino que están en los libros
llevados por los anotadores oficiales:
en 1966
es declarado
el Jugador Más Valioso del Viejo Circuito,
y durante doce años participa en los Juegos de Estrellas.
En la Serie Mundial de 1971
-los Piratas contra los Orioles-
se cubre otra vez de gloria
y con sus cuatrocientos catorce puntos
y su asombroso fildeo,
se puede decir
que él solo ganó la serie.
En la historia del base-ball
sólo once jugadores han llegado a los tres mil hits,
Clemente es uno de ellos.
El 30 de septiembre de 1972
en el cuarto episodio
en el estadio
“Three Rivers” de los Piratas de Pittsburg
-está en todos los periódicos y revistas-
con un doble hacia las profundidades del center-field
llega a la codiciada marca
sin perder su humildad de todos los días.
Nadie podrá negar su gloria,
olvidarlo cuando de pie
-sobre el home-plate
mirando más allá de la corona de laurel
y del clamor de la victoria,
escribía su nombre
entre los rutilantes astros,
marcaba para siempre su recuerdo
con la fuente inagotable de su sangre.
VI
Desde más allá de los cuatrocientos pies,
más largo
más profundo todavía
-ahí donde se está solo en medio de la multitud-
el brazo de Clemente estaba siempre listo
para detener todo intento de robar las bases.
Agarrando en el aire la pelota
golpeándose contra el muro,
la recogía como en un sueño de maravilla
la cortaba
la recortaba
y surgía más allá de lo imposible
lanzando en línea recta
-en un enorme movimiento de armonía griega-
con todo su cuerpo doblado
en un perfecto equilibrio
de fuerza y energía,
el strike de oro
que impedía todo posible avance
o ponía fuera al temerario corredor.
“De mi madre me viene la fuerza de mi brazo,
dijo una vez,
ella podía lanzar desde la segunda al home
con una extraordinaria perfección”,
y de su madre heredó también
esa bondad y generosidad que todos conocían,
que salía a luz
aunque Clemente no quisiera
-porque es justo y bello y saludable
que el bien se conozca y reconozca-.
Porque ella le enseñó de niño
a interesarse en el dolor de los demás,
a compartir el techo, el trigo,
la túnica y el manto.
Y así Clemente fue
nostalgia y búsqueda de comunión,
y cada vez que se sentía a si mismo,
sentía el universo de los otros.
En toda clase de programas
se solicitaba su nombre y su presencia
para que la campaña benéfica tuviera más éxito,
y su nombre y su presencia
servían para despertar el entusiasmo de la gente
y recoger fondos de toda clase:
para los pobres desheredados
huérfanos
niños lisiados
-una Ciudad de los Deportes
para niños de Puerto Rico-
era uno de sus proyectos.
Clemente
hablando
conversando
convenciendo
colaborando no tan sólo con su gloria
-o su dinero-
sino también
-esto se grita sobre todos los tejados-
con su propia vida
porque de la abundancia de su corazón
no terminará nunca de hablar su muerte.
VII
“Soy un hombre tímido,
cauteloso, esquivo, modesto”,
manifestó Clemente repetidas veces,
pero su modestia no era sutil orgullo
escondido bajo la máscara ni el disfraz,
sino auténtica humildad
que saltaba
se manifestaba
en todos y en cada uno de los actos de Clemente.
Todo en él era natural
espontáneo:
al conversar
y al dar la mano
o al preguntar por un amigo,
nada era calculado
medido
estudiado.
Mucho se habla de su tristeza
y de su rostro taciturno,
y es que Clemente no fue ajeno nunca
a la angustia y al dolor de los demás,
sino que se asomaba a la hondura interior
-a la noche del alma-
a las desconocidas intimidades
para ser bálsamo
aroma
fuente de luz.
Hay hombres que llevan sobre sí
todo el dolor del mundo
que sobre ellos caen todas las miserias y angustias
y son como pararrayos,
como cuerpos que se adelantan
para recibir todos los golpes
y que los demás no sufran
y conserven la alegría de vivir.
Clemente se disminuía con la muerte
de cada hombre,
recibía en carne propia
toda herida
todo golpe.
Y fue un hombre incomprendido,
muchas veces se quejó de los periodistas
que no le daban el puesto que merecía
que pasaban por alto
sus cualidades,
y más que cualidades,
sus virtudes de gran estrella
-hablo de los periodistas
de la gran prensa del país del águila-
que no supieron comprenderlo,
pero que después de muerto
volvieron a revisar los récords
las temporadas donde jugó Clemente
sumaron números
y se dieron cuenta de lo que era,
fueron descubriendo a la verdadera estrella,
al inolvidable astro del base-ball que estaba ahí
día a día
sobre el terreno
y que no habían conocido.
“El base-ball pierde
una de sus pocas verdaderas estrellas”
escribieron entonces
los redactores de “Time”,
en un acto de justicia hacia el gran puertorriqueño.
A su muerte se propuso que fuera colocado
en el Salón de la Fama,
no había necesidad de ello,
porque Clemente ya estaba ahí,
había entrado con paso firme
desde su primer hit
que anunció desde ese mismo momento
la aparición de un nuevo
inconfundible astro.
Hoy
los niños que ven el cielo
con ojos que salvaron de la muerte:
los coliseos
estadios
calles
llevan su nombre.
Y en todo el corazón de Nicaragua
-corazón por el cual cayó Clemente
y sus cuatro compañeros-:
-Arturo Rivera, Jerry Geisel,
Rafael Macías,
y el reportero radial Lozano-
se abren y trazan
parques
paseos
avenidas
caminos
ligas deportivas
clubs
que se llaman Roberto Clemente.
Se levantan estatuas en todas partes
y se escribe
sobre el increíble jugador de base-ball
-sólo superado por Clemente el hombre-
que murió vistiendo la franela
de todo un pueblo que vivía una tragedia.
Pero ya sabemos
que se tiene una deuda de amor y gratitud,
una inmensa deuda
que nunca podrá pagar el mármol
ni celebrar el verso,
y que pasará mucho tiempo en nacer
-si es que nace-
un hombre como Clemente.
VIII
Todo hombre
todo nicaragüense que no sea mal nacido,
contará a su hijo, a su nieto,
esta historia:
Hubo una vez un hombre llamado Roberto Clemente
y una ciudad
destruida por un terrible terremoto
un veintitrés de diciembre de 1972
-ni el llanto de Raquel por sus hijos
era tan desesperado y doliente
como el de aquella noche-.
Todo volvió a la tierra:
los hombres negros volvieron a la tierra negra
los hombres rojos volvieron a la tierra roja
los hombres blancos volvieron a la tierra blanca.
Era la muerte saliendo de todas las esquinas
poniendo muerte en todas las heridas,
la muerte viviente
viviendo
arrancando
llevándose todos los ojos.
No las calles ni plazas
no los mercados ni avenidas
que Clemente había conocido
tan sólo unos días antes,
sino una ciudad
como bombardeada día y noche
durante un tiempo que se pierde en la memoria.
No la gente sonriendo
a la que estrechó la mano,
sino corriendo, gritando,
escondiéndose inútilmente
de la muerte.
Clemente oyó todo eso,
leyó los periódicos, los cables,
vio las películas que pasaban por la televisión
-veinte mil muertos en quince segundos-
y lanzó su nombre a todos los vientos
reunió a miles y miles
de hombres y mujeres,
a todo el generoso pueblo de Puerto Rico
en el gran estadio de su patria,
y habló de la tragedia,
de los muertos bajo los edificios,
bajo el cemento, los ladrillos, el hierro, el polvo,
habló del hambre, la sed, el miedo.
Porque Clemente recordaba ahora
a ese niño nicaragüense que se le acercó
pidiendo que pusiera su autógrafo
en la pelota de base-ball recién comprada,
Clemente recordó ese rostro
que se llenó de alegría
por esa pelota que llevaba la firma, el nombre
de Roberto Clemente,
y que luego se enseñaría
con orgullo,
a todos los niños del barrio, del colegio,
a los niños de toda Nicaragua.
Y aquella tarde
cuando un hombre lo detuvo en la calle
y le pidió el honor de tomarse una cerveza
junto con el gran Clemente
-un bar, una calle destruida ahora-,
o el hombre o la mujer
fotografiándose con Clemente
una foto que pasaría de mano en mano
y luego se guardaría
como algo muy querido.
Clemente recordaba todo eso
mientras reunía el amor de todo un pueblo
-Puerto Rico-
para otro pueblo
-Nicaragua-
y en un avión especialmente
con rumbo a la ciudad destruida
se elevó con su esperanza:
con medicina para todos los enfermos
con comida para todos los hambrientos
con vestidos para todos los desnudos,
pero la muerte que siempre nos persigue
-celosa, avara,
envidiosa de todo lo que no es ella ni para ella-
no quiso que regresara a Nicaragua
y perdió el avión bajo las aguas
creyendo sepultar para siempre
el nombre y la vida de Clemente,
pero bajo las aguas salió inmediatamente su corazón
y comenzó a establecer un récord
a romper todos los récords
-inigualable,
Imposible de imitar,
no digamos de superar-
no las grandes marcas de carreras empujadas o anotadas,
no de hits, ni de home-runs
-sino el récord del amor-
porque Clemente
entraba a un sitio más inmenso que el Salón de la Fama
-donde ya estaba por derecho propio-
sino en el corazón de todos los hombres-
-nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos-
Y Clemente la dio
por gente que apenas conocía
y que sin embargo amó hasta la muerte.
Se quebró la vasija
el torno del alfarero
el plato redondo con el dibujo
de la Serpiente Emplumada
y sólo se escucha ahora
el canto
el llanto
de la ocarina
empujada
sostenida por las manos de los muertos.
En su patria
-Puerto Rico-
el gobernador electo
Rafael Hernández Colón
suspendió todos los bailes y las fiestas
y hubo duelo nacional
su sentir era el sentir de todo el mundo:
“Roberto, dijo, murió sirviendo a su prójimo
nuestra juventud pierde un ídolo y un ejemplo
nuestro pueblo pierde una de sus glorias”,
y nosotros añadimos:
pero su corazón arderá siempre en lo alto de la montaña
deslumbrando
deslumbrante
en medio de la selva
-una columna de eterno fuego-
levantándose sobre las aguas
iluminando su historia que se contará siempre
de generación en generación
hasta la consumación de los siglos:
Hubo una vez
un hombre llamado
Roberto Clemente.
Nota:
La primera Edición de Poema a un hombre llamado Roberto Clemente, se terminó de imprimir en la Editorial Unión, Cardoza y Cía. Ltda., Managua, Nicaragua, América Central, el día 4 de mayo de 1973.
Fue una edición especial de cien ejemplares con letras de oro en la tapa.